Mi primera morada no cuenta, pabellón 29, Cárcel de Devoto, Buenos Aires, Argentina. O quizá cuenta demasiado.
En Lima vivimos en dos lugares. El primero, sólo por un par de meses, era una casa clandestina que compartíamos con otros argentinos quienes hacían empanadas. Después nos instalamos en un departamento en Magdalena del Mar, donde fui “la vietnamita” por la ictericia con la que nací. No tengo ningún recuerdo de esa época, aunque seguro mis primeras palabras se oyeron por ahí.
En Santiago de Chile nos asentamos en Ñuñoa. Mis primeros recuerdos (tres) son en esa casa: la puerta de atrás da a una especie de parque alargado donde se puede salir a caminar; en la calle, después de llover agarro un palo y revuelvo los charcos jugando a la leche chocolatada; mi mamá nos da besos de buenas noches a Emi y a mí, que compartimos cuarto. Quizá todo esto sea inventado o tal vez sean retazos de películas, no lo sé.
Después pasamos unos meses por Buenos Aires, donde vivimos en el ya famoso departamento de la avenida Santa Fe esquina Salguero, con los abuelos y el tío, cuando mi mamá se fue a Londres. En el jardín de infantes, donde por suerte la maestra era amiga, no se valía decir que el papá de una servidora estaba en la cárcel.
Al llegar al DF, en 1979, entramos por la puerta grande, al menos por unas semanas: Polanco, calle Lope de Vega, casa de amigos que nos recibieron mientras mi mamá dilucidaba pa’ dónde. Ya después emigramos al sur, no sé si por nostalgia o presupuesto, y así llegamos a Copilco 300, primero en el edificio 2 y después en el glorioso 4-304. De ahí los más lindos recuerdos: policías y ladrones, patines, coreografías de Flans, kick ball, chiflidos de las amigas para bajar a la plazoleta, dos perros, chismes nocturnos de ventana a ventana, mariachis a los 15.
Luego vino la fantástica y veloz pasada por Montevideo, Osorio 1324 en Pocitos, a tres cuadras de la Rambla, por donde pedaleábamos con Jorge hasta Carrasco todos los fines de semana. Aprendimos a movernos y a pasar mucho tiempo en la calle, sueltos, con los amigos del barrio. Todas las tardes, en la panadería de la esquina comprábamos una baguette, la partíamos en dos, mantequilla y órale, mitad para Emi, mitad para mí, acompañada por supuesto por un vaso de vascolet.
Los dos años en Buenos Aires, en Núñez (quizá por eso me hice de River, aunque luego de Boca, después de Pumas y ahora sólo veo los clavados), también fueron de crecimiento acelerado. Además de la edad, tuvo que ver la escuela pública, las marchas por el boleto estudiantil y por los cambios a los planes de estudio (creo que yo era la única que quería seguir con clases de latín y taquigrafía), el fin de la familia anterior y la muy nueva relación con mi papá.
Pasados los 20 y de regreso en México (después de unos años más en Copilco temporada 2), avanzamos en la escala social, y nos mudamos a Pallares y Portillo, Parque San Andrés. Hasta dos cuartos me tocaron, uno con la cama y otro con mi escritorio, librero y batería. Las percusiones no prosperaron, pero sigo intentando lo de escribir un poco. Hartos novios y algunas fiestas. Ya con hijes me instalé algunos fines de semana para poder dormir un poco mientras mi mamá distraía a Juli y yo sólo me ocupaba de la mulata de fuego.
De ahí salté a Londres por un año, donde viví con mi amiga Paulina, primero en un departamento muy grande en Swiss Cottage, desde donde íbamos al cine en pijama y con una taza de té porque estaba a la vuelta en la misma manzana. Más tarde, para ahorrar y poder viajar, me cambié a una casa de estudiantes, Lillian Penson Hole (Hall), donde compartí cuarto con una chica china, que un día que anduvo ojeando y/o hojeando un libro mío sobre el Che, me dijo: “este señor parece muy interesante”.
De vuelta en Chilangolandia y ya emparejada, aquel hermoso departamento para dos, con una terraza de ensueño, ideal para las flores y los asados… y Zapote. Mi primer nido de amor: desde la cama veíamos el Iztaccíhuatl en los días claros.
Más adelante, la casa de la vida, hasta ahora donde más años he habitado y donde jugábamos a la familia: Zuazua en la San Mike. Asados, fiestas, hijes, escondidillas, humedades, visitas con alfajores, trineos en las escaleras, krishnas y goteras. Fuimos dos, luego tres, luego cuatro (más Zapo); fue grande siempre. Fuimos cuatro, tres y luego una; inmensa entonces. Y así vino la huida con la cabeza baja y el corazón estrujado.
Ámsterdam y sus cucarachas nos recibieron con los brazos abiertos. El vecino, la vecina y la vecinita fungen de sólido apoyo y es lindo que les chiques tengan compañía. Las comadres platican de ventana a ventana (como hacía yo) y se comunican golpeando la pared que comparten. Los vecinos del otro pasillo son insoportables pero ya los mataré algún día. La bomba de agua me arrulla por la noche y ya una vez se cayó el plafón de la cocina, por suerte sin heridos, pero nadie me quita mis caminatas por el barrio, mi lectura de pasillo en la selva y los arrumacos nocturnos con les hijes antes de leer, incluso con sus 1500 interrupciones. Nada, hoy fui a ver un par de departamentos para tantear si estoy lista para meter todo en cajas otra vez. No estoy segura.
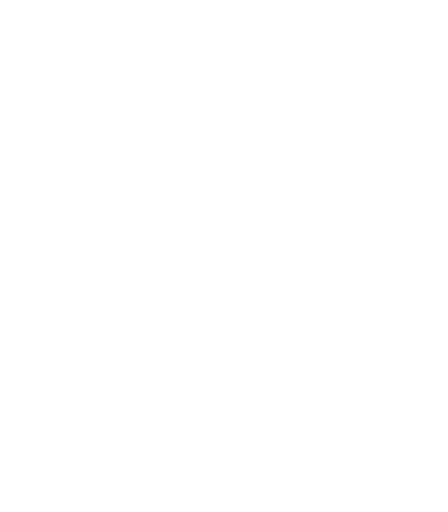

Amo este recuento de historias
Hermoso el paso de la vida, contada con la brevedad y la prisa de la misma. Los cambios son siempre parte del álbum propio de nuestra historia. Me encanta!
Qué manera más linda de contar el trote de tu vida, en la que por suerte, estoy en varios capítulos… y estaré! Besos querida Paula.
Viva! felicidades gracias por las historias!!!
Qué linda crónica Paula… me reí tanto con tu evolución de River a los clavados ;))
La volvi a leer y me dio ganas de llorar jijijino me preguntes porqué… ya el libro
Buenísimo !
Buenísimo !