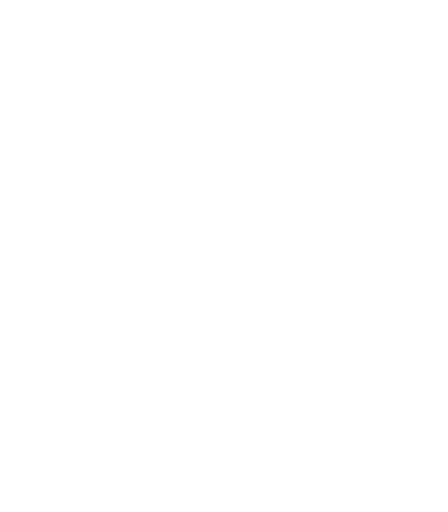Nunca estuvo del todo a gusto en ese lugar. ¿Cómo estarlo? No era su casa. A la suya no regresó nunca más después del nacimiento de Camilo. En el hospital, con apenas una hora de nacido, les avisaron que se habían llevado a la Gallega y que una bomba había explotado en el departamento de Ortega. No había forma de volver. “Esfumarse”, había dicho el compañero. La gente desaparecía: la Chili, el Toti, Fernández. Pensaba en ellos mientras intentaba plantar algo en aquel espacio que en un futuro sería jardín, pero no el suyo. Era un hogar prestado, clandestino. No era un hogar. Su mamá, la única que conocía su paradero, le había llevado esa mañana unas violetas y un par de jazmines en un intento de evasión de la realidad. Ella había disimulado, se había convertido en experta. Hablaron de Camilo, cuánto lloraba, si sonreía, si tomaba la teta. No mencionó el miedo que la consumía ni que no dormía hacía días. En cualquier momento podían ir por ellos. Tampoco mencionó el armamento que guardaban en la bodega subterránea. Mucho menos tocó el tema de la falta de plan de escape en caso de que algo pasara. Al marcharse su madre, llevándose con ella cualquier migaja de normalidad que pudiera subsistir, trató de plantar mientras Camilo lloraba sin parar en la sillita apoyada en la tierra. “Teníamos que habernos ido antes”, pensaba, “ahora es tarde”. El llanto interminable atrajo a una vecina que tocó el timbre para preguntar si todo estaba bien. No se conocían, llevaban sólo tres meses ahí. Sonrió: “el nene tiene cólicos”, le dijo. Quería cerrarle la puerta en la cara pero eso hubiera sido más sospechoso. Eran gente normal, no había armas en el sótano y su marido no estaba en una reunión secreta planeando la siguiente operación armada. “Sí, otro día que esté más calmado, venís a tomar un café y así nos conocemos”. Volvió a la tierra y a la pala. Camilo no daba tregua, así que dejó los jazmines de lado y entró a la sala improvisada para amamantarlo. Se habían quedado dormidos los dos, abrazados. De pronto un estruendo los sacudió, y Camilo volvió a los alaridos. Cuando ella abrió los ojos, seis hombres de civil le apuntaban a la cabeza con armas largas y le gritaban frases incomprensibles.