Aquel 16 de abril de 1987, mi mamá y Jorge nos informaron que volvíamos al sur, a Uruguay. De esa forma, decían, estaríamos cerca de mi papá, que vivía en Buenos Aires, y de mis abuelos, que ya eran grandes. La noticia no me puso contenta: yo era mexicana, hablaba como mexicana y comía dulces con chile. Uruguay y Argentina eran lugares a los que iba de vacaciones, comía alfajores, compraba tennis Adidas, que aquí no se conseguían, paseaba con los abuelos, pero jamás hubiera pensado en vivir ahí. Allá todo era viejo, los coches, los programas de televisión, los edificios, y lo peor de todo, no me llevaba bien con mi papá. No había crecido con él. A pesar de que me permitieron terminar la primaria aquí, toda la ilusión de entrar a la secundaria con mis amigas y hacerme grande con ellas se vio truncada. Después resultó que la estancia en Uruguay y Argentina no fue tan apocalíptica como yo imaginaba, sólo un poquito. Esos cruces del río en aliscafo entre Montevideo y Buenos Aires terminaron con la familia que habíamos formado durante los últimos años en México, pero a la vez ganamos la posibilidad de acercarnos un poco más a mi papá, con quien no habíamos convivido nunca. “Unas por otras”, dicen. Yo, que siempre he preferido “unas y otras”, continué la relación con mi familia uruguaya, navegando a través de los años, la distancia y las diferencias políticas cada vez más acentuadas. La “Meji”, me decían en el colegio en Buenos Aires.
Me gusta mucho pensarme como mamá. Hace muchos años me hicieron la carta astral y al parecer tenía a Venus en alguna casa en particular —tengo idea de que era Virgo—, que indicaba que era “madre por excelencia”… quizá era «por naturaleza». No creo ni tantito en todo eso, pero confieso que soy una mamá enteramente enamorada de sus crías. “La mejor mamá del mundo”, piensan ellos por ahora. Así que tal vez sería lindo empezar con la imagen de una tina gigante en un hospital, Antonio y yo dentro tratando de que salga Julián. Yo a punto del desmayo debido al dolor más inmenso que he sentido en la vida, incluso más fuerte que cuando me picó la raya en Michigan, Guerrero, a mis 17 años. Después podría seguir con la necedad prenatal de Luciana de no acomodarse para tener otro parto natural, y tapar completamente la salida: “franca de nalgas”, dijo el doctor.
Comenzar así, sin embargo, significaría saltarme toda mi infancia, adolescencia y juventud. Cada tanto, cuando el nivel de nostalgia saludable en sangre desciende, regreso a mis cajas y álbumes de fotos, para reencontrarme con cada uno de esos momentos: amigas bailando durante horas en fiestas de dudosa organización y bebidas adulteradas, mochilas hacia destinos inciertos, novios enamorados mandando besos, gente conocida apenas hace unas horas en playas u hoteles de cuarta, personas felices sacando la lengua a la cámara y viajes que siempre me prometí repetir y no he logrado.
Si no fuera una negadora, como dice mi mamá, podría iniciar esta autobiografía de elección múltiple con mi nacimiento en la cárcel. Esto siempre asombra un poco a las personas que no están familiarizadas con la cruenta Historia del sur de los años setenta. Pero es que tampoco nací en la cárcel. Mi mamá estaba presa, eso sí, mi papá también. Estuvo presa durante siete meses de su embarazo. Mi hermano era entonces apenas un bebé. A punto de parirme, fue llevada a un hospital en una camioneta, dentro de una jaula. Quizá es una crónica dura, pero se suaviza un poco cuando mi mamá la cuenta. De acuerdo con su relato, el suyo-mío fue el más fácil en la historia de los partos y, a pesar del doctor, las tres enfermeras y los dos militares que custodiaban la sala, un futuro incierto y lleno de terror, ella reía y se sentía muy contenta. Jamás podría haber imaginado la crueldad que arrasaría unos meses después. Pero iniciar así sería darle mucha importancia a ese primer episodio de mi vida, y tal vez no quiera eso.
Otro de esos puntos de quiebre en lo que va de mi cortalarga existencia con el que podría empezar es mi separación. Catorce años juntos se desintegraron en una plática de 30 minutos. ¿Fue así? Probablemente no o sí o más o menos. Tampoco se desintegraron, pero el drama se me da bien. El dolor duró mucho, dura aún. La impotencia, el limbo y la tristeza infinita llegaron como un trío de cobradores de deudas esperando la debilidad en su víctima. Sigo intentando echarlos de casa, estoy cerca. Drama. Pero tampoco quiero empezar por aquí, es amargo, y me niego a definirme así.
Recuerdo todavía la angustia del examen de ingreso a la universidad. Para ser más exacta, la noche anterior al día límite para entregar los papeles. “Mi futuro”, “la decisión más importante de la vida”, “no hay marcha atrás”. Qué estupideces se piensan a los 17 años. A esa edad no se determina nada. Tampoco a los 25 ni a los 33, ni a los 45. Todavía lo estoy aprendiendo. “Química”, escribí esa noche. Después, ya en la facultad, lo cambiaría por Químico-fármaco-biología, una permuta que no implicaba, por supuesto, ningún atraso ni revalidación de materias, pero sí esquivaba Cálculo diferencial de varias variables. Había que seguir con lo planeado: Qué estupideces se piensan a los 17 años. Después, el intento de girar hacia salud pública, “algo con impacto social”, maestría. Tampoco encontré la pasión por ahí. Como tampoco la encontré del todo en la fotografía años más tarde, ni en la traducción. ¿Por dónde andará?
Un buen comienzo sería el día en que mi hijo me acompañó a la clase de box hace un par de años, yo ya con 44, y me preguntó: “¿Cuándo seas grande vas a ser boxeadora?”. “Tal vez”, pensé. No sé, quizá lo mejor sea comenzar con el clásico: “Nazco un 26 de octubre de 1975 en la Ciudad de Buenos Aires alrededor de las 9 de la noche…”.
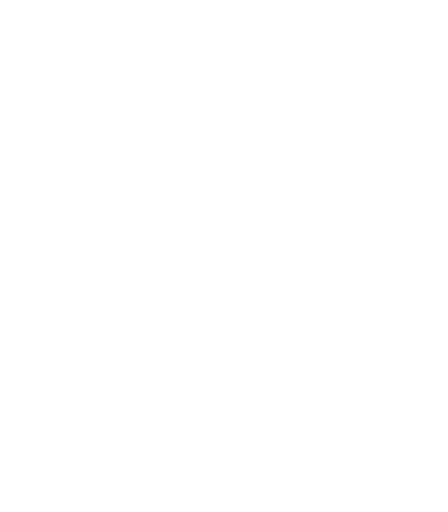

Empieza ese libro, ya! Opino.
Haces ese libro ya, ya!