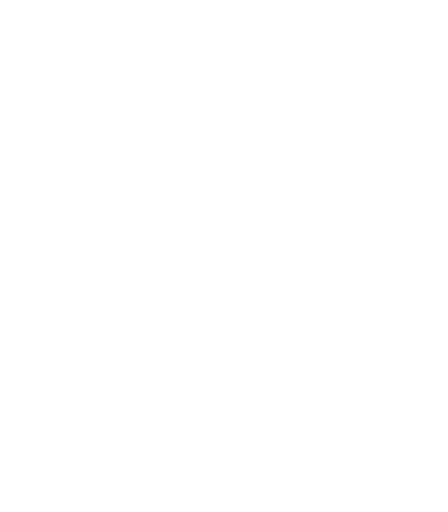Hace años tuve una (no tan) seria conversación con mi mamá, en la cual le presentaba mi apostasía al judaísmo —como si ella representara la autoridad en la materia—. Al final concluía que con lo de ser argenmex tenía suficiente como para encima ser parte del pueblo elegido (y no me refiero a los argentinos). No es que antes hubiéramos llevado una vida llena de rituales judaicos, pero después de eso, ya no había marcha atrás.
Dicho esto, durante la pasada celebración de Jánuka, me dieron ganas de retomar tradiciones y prender las velas; en realidad quería ver un poco de qué se trataba. No tenía velitas para la pequeña menorá (comprada en una tienda de regalos variopintos en Rosario aquella vez que conocí la ciudad de origen de mis abuelos), así que pensé en prender las veladoras que me quedaban de Día de muertos, ritual del cual me apropié hace mucho tiempo ya y a través del cual me reencuentro con mis abuelos y con mis tíos todos los años, además de recordar a algunas mascotas compañeras de vida. Acomodé correctamente las veladoras de acuerdo a la celebración y luego caí en cuenta de que mis hijes no volvían hasta dentro de tres días y hacerlo sola no me dio tanta ilusión. Un amigo me había compartido una receta para hacer latkes; no se antojaban tanto y le pregunté si los podía cambiar por tamales. Después de compartir cuáles eran los favoritos de cada uno (mole para él, rajas para mí), me hizo ver que lo de la grasa de cerdo no sería muy bien visto en la tradición judía. Así que después de un rato de darle vueltas al asunto, simplemente prendí el árbol de navidad para celebrar algo y me comí unos sopes con chorizo (de res).
Aquella noche volví a pensar en ese tema complicado de la identidad, no en términos teóricos, legales o filosóficos, materia inabarcable, sino más en corto, en la mía. Y sí, la la noción de argenmex ocupa gran parte de mi vida. No suelo hacer mucho hincapié en esto en mi transcurrir cotidiano. Siempre me presento como mexicana cuando resulta indispensable hablar de nacionalidades, pero luego llega el “no pareces”, y entonces yo me planto con fuerza y respondo: “pues sí soy”. Dependiendo de la conversación y el interlocutor, a veces llegamos al tema argenmex y a veces no.
En la escuela primaria a la que fui, la gloriosa Herminio Almendros —de la cual guardo los mejores recuerdos y l@s mejores amig@s—, cerca de la mitad de los alumn@s éramos hij@s de exiliado@s. Tanta era la influencia o el impacto de esta situación, que Lorena, una amiga mexicana, discutía en terapia sus ganas de ser argentina. Crecí en una burbuja, sí, sin embargo era una burbuja espaciosa, donde entrábamos todas, exiliados varios y muchas mexicanas también. Una burbuja que en algún momento reventó, menos mal, pero en aquel tiempo funcionó muy bien como muro de contención y hasta hoy me acompaña, pero no me encierra. Un espacio donde una podía escribir un texto libre, que imprimíamos en el colegio en una rústica publicación con tipos móviles, que incluía mi lista de pendientes: 1) Arreglar el calefón, 2) Que salga mi papá del penal. Una podía decir: “Nací en la cárcel”, sin que esa frase, insólita en otros ámbitos, provocara desaprobación, rechazo o espanto.
En ese pequeño cosmos traficábamos alfajores, aprendíamos a tocar la guitarra con canciones de Sui Generis y, más adelante, nos apasionamos por grupos musicales que aún no eran conocidos por aquí. En esa misma burbuja mi mamá casi se desmaya cuando le pregunté si en su ofrenda, llegado el momento, quería que le pusiera milanesas con papas fritas. Celebramos cuando Argentina ganó el mundial del 86, pero con los amigos mexicanos del condominio en el que vivía (fuga ineludible de aquella célula) paramos el tránsito de la calle cuando México pasó a cuartos de final después de vencer a Bulgaria.
Así transcurrieron aquellos años, con vacaciones en las cálidas playas de Zihuatanejo y viajes a Argentina, donde, después del año 83 y por etapas de quince días cada seis meses, empecé a conocer a mi papá, quien había permanecido siete años preso sin oportunidad de exiliarse. Aquellos reencuentros destanteaban bastante. Yo tenía la vida armada en México con amig@s y familia; una familia que quería y con la cual me sentía completa: mi mamá, su compañero uruguayo Jorge, mi hermano Emiliano, y Sebastián, mi hermanastro, hermanado hasta el día de hoy a pesar de la distancia. Entonces, no me quedaba del todo claro cómo se integraba a un papá así de pronto; a un papá de carne y hueso, porque el de las cartas siempre había existido. Además, todo en Buenos Aires me parecía viejo, los coches, los edificios, los elevadores; todo pasado de moda.
Seguí pensando lo mismo cuando, al acabar la primaria en 1987, con doce años, la idea de volver se materializó y me arrastraron primero a Montevideo y después a Buenos Aires. En esta tentativa malograda de “vuelta”, ya no era argenmex, sino la “Meji”, así con ‘j’, y los compañeros del colegio se burlaban un poco cuando, intentando enseñarme a jugar al truco en los recreos, decía, en lugar de ‘mezclar’, “yo revuelvo las cartas”. Ya no hubo burbuja, pero no lo pasé nada mal. Disfruté esa independencia anticipada que en México no hubiera sido posible: viajar sola en transporte público, ir a bailar, pasear en tren con mis amigos los fines de semana, participar en manifestaciones por el boleto estudiantil, asistir a una escuela pública.
Sin embargo, durante esa corta estadía en Buenos Aires me faltó México; más adelante me haría falta Buenos Aires en el Distrito Federal. Mi mamá cuenta que como alegato para convencerla de quedarnos en México otra vez, cuando regresamos a mis catorce años por un par de meses con el supuesto objetivo de despedirnos para siempre y cerrar completamente los asuntos por estas latitudes, dije algo como: “Me quiero quedar en México porque me gusta andar en pesero”. ¿Qué estaría pensando? El pesero se encuentra entre los peores ejemplos de transporte público del mundo, pero posiblemente debo haber presentado cualquier argumento para convencerla, desde que aquí estaban l@s amig@s de siempre, que nos gustaba la comida (y los peseros) y que ella tenía mejores oportunidades laborales.
Y desde aquel alegato sin sentido, porque en realidad todo se reducía a que México era nuestro país (al menos el de Emiliano y mío), por aquí sigo, mi mamá y mi hermano también. Claro, con algunos paréntesis en medio y muchísimos viajes de reconexión con Buenos Aires —ahora con mis hijes—, porque después de todo, mi papá se integró felizmente a mi vida, al igual que mi madrastra y mis muchos hermanes porteñes.
Hace poco alguien me sugirió que tal vez yo era un ser nepantlesco, voz náhuatl que se traduce como “estar en medio”, “donde se avistan las dos orillas, sin llegar a ninguna”, no pertenecer ni aquí ni allá, pero a la vez ser parte de los dos lugares; la indefinición pero también la unión, un amasijo. No sé, mientras lo averiguo, me hice de un pedacito de tierra bien al sur, para no alejarme demasiado.