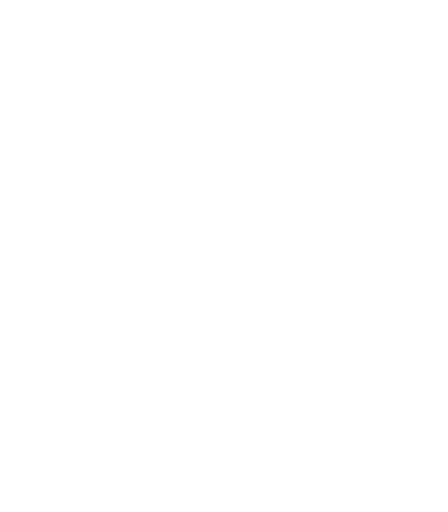Las dos primeras no fueron estrictamente mías, pero de alguna forma pasiva me las apropié. Tenía doce años cuando murió mi abuela Elisa y doce también cuando murió mi abuelo Abraham, una semana más tarde. Después de tanto tiempo en estéreo, una vida en mono era inimaginable. No estuve ahí. Estaba de vacaciones, lejos, y tal vez a esa edad me pareció absurdo interrumpir mi viaje para acompañar a mi mamá y a mi tío en tan lastimoso momento. No era que no quisiera a mis abuelos, no fuera cercana o no me hicieran falta: muy lejos de eso; los adoraba. Acaso era muy triste para mí también, y qué mejor que seguir en la playa con los amigos y hacer como que no pasaba nada.
Mis abuelos siempre habían estado cerca, incluso a la distancia. Las cartas, regalos y casetes grabados que enviaban acortaban los 9000 kilómetros que nos separaron durante algunos años. Cuando murieron ya vivíamos en Argentina, y yo comía en su casa un par de veces a la semana al salir del colegio. Invariablemente, una de esas veces había milanesas con papas fritas. Mi abuelo era sabio, siempre calmo, siempre con respuestas. Cuando era joven, ya sin pelo a muy pronta edad, había coqueteado con alistarse en las brigadas internacionales e ir a combatir al lado de los socialistas en la Guerra Civil Española, pero Elisa lo había cazado y casado antes de que pudiera chistar. Mi abuela, estricta y no muy sonriente, dirigió la casa por años hasta que el tío Aldo la relevó del cargo, y entonces ella se fue achicando. Se desvivía por nosotros en cada viaje, y la maleta llena de regalos era nuestro anhelo durante meses: el juego de doctor para Emiliano y el de peluquería para mí. La recuerdo sentadita en el hall de entrada del edificio platicando por horas con el portero, mientras esperaba que volviera la luz durante aquella época de cortes programados. Once pisos por escalera eran un reto infranqueable después de la diálisis dos veces por semana.
Por más de una década, el tío Aldo no supo qué hacer con aquellas dos urnas. Durante cuarenta y seis años había vivido en la casa de sus padres. Nunca, ni en un intento de posible emancipación, se había animado a salir de la madriguera familiar. Miedo, culpa, frustración, fidelidad, obediencia, no lo sé. Así que Aldo no sólo quedó huérfano de madre y padre en una semana, al igual que mi mamá, sino que de pronto se vio sin compañía en aquel departamento y por primera vez en sus 46 años tuvo que afrontar la vida solo y, más duro todavía, no ocuparse de nadie.
Mi tío pretendía dispersar las cenizas de sus padres desde el balcón del piso 11 en la Av. Santa Fe. Sin embargo siempre tenía el temor de que, justo en ese momento, llegara un ventarrón y se le regresaran a la cara (lo decía casi riendo) o que, por el contrario, no hubiera nada de viento y que le cayeran a los peatones que caminaban por la banqueta y “se armara lío”. Así que los abuelos se quedaron guardados en el clóset hasta que murió él, doce años más tarde, en ese mismo departamento.
El tío vino algunas veces a México a visitarnos. No lo pasaba del todo bien, salir de aquel departamento y dirigirse a lo desconocido lo destanteaba, aquí no había rutina. Cuando lo llevamos a Cuba, en pleno periodo especial, estuvo cerca del quiebre. Aquel descontrol era demasiado. Creo que optó entonces por suspender sus visitas y fomentar las nuestras. En mis viajes a Buenos Aires, nuestros planes no eran muy aventureros: nos limitábamos a comer comida congelada descongelada, ver alguna peli, bromear irónicamente sobre cualquier tema, comer alfajores, masitas y todo tipo de chocolates sin parar. Su comunicación epistolar era digna de una película de Woody Allen. Cada tanto releo sus cartas y lo pienso comiendo Mantecol mientras me ofrece el tercer Sandy de chocolate. Nunca lo escuché tocar el piano. Cuando dijo «basta», después de años y años de práctica y presentaciones semiprofesionales, fue un basta para siempre, y así me lo perdí. Sin embargo la música siempre lo acompañó en sus montones de casetes y más adelante CDs de música clásica y ópera. Me gustaba pasar tiempo con él, sentados en aquella mesa de comedor hexagonal de formaica celeste. Platicábamos, él de los disgustos que se llevaba en el trabajo con aquella jefa a la que odiaba y que para la familia fue la causante del infarto, y yo sobre la facultad, los novios, la vida en el DF. Cuando lo veía animado, trataba de fisgonear en su vida amorosa, un secreto para mí, y creo que inexistente para él. Quiero pensar que no era la única persona que lo visitaba, pero nunca vi más de un plato y un vaso en el escurridor.
Su muerte fue dolorosa; absurda. Pero qué muerte no lo es. “¿O qué vida?”, podría preguntar cualquiera. Su partida, completamente fuera de tiempo, fue la primera que me cimbró. La de mis abuelos había tenido un efecto más en cadena o en segundo plano a través de la tristeza de mi mamá. La de él fue devastadora. En ese tiempo yo no tenía hijos todavía, y aun así me resultó intolerable la idea de que no los conociera. Ningún viaje me pareció insensato entonces. Dos días después me mudaba a Londres, pero tomé el primer vuelo desde México, y me hice de otra urna. Ésta sí fue mía.
Los viajes y desencuentros familiares —éramos sólo tres, pero complicados— hicieron imposible decir adiós al tío en ese momento y, con el corazón estrujado, permitimos que acompañara a los abuelos en ese clóset de aquel departamento ahora vacío. Dos años después conseguimos reunirnos con mi mamá y Emiliano para, ahora sí, despedirlos. La ceremonia fue entrañable, agridulce y ácida, como la vida misma. También fue agotadora. Puedo confirmar, sin duda alguna, que es sumamente cansado caminar durante horas con tres urnas en mochilas buscando un lugar apropiado en una playa turística con 30 º C, para llevar a cabo una ceremonia de este tipo que, hay que decirlo, está prohibida, como bien lo indicaban los carteles en cada restaurante con terraza sobre el mar a los que fuimos. «Mar del Plata», decidió mi madre porque ahí pasaban los veranos cuando era chica y “había muchos recuerdos felices”, dijo. Así que a Mar del Plata fuimos, con las urnas y una tía del corazón, viva. Imposible guardar solemnidad. No pudimos evitar las burlas por ese horrible lugar de veraneo, donde en vez de hermosas palapas de palma y hamacas, cientos de carpas con estructura de metal y tela no permitían la vista del mar —y ponían de manifiesto las diferencias abismales entre la infancia de mi mamá y la nuestra en todos los sentidos imaginables—. Las urnas no desaparecían mar adentro una vez que las dejamos ir y nos traían de vuelta la culpa por el abandono de años en aquel clóset, pero mezclada con la risa nerviosa por la situación, vista ya en cientos de películas, se diluía un poco. Va, pensiero de Verdi nos acompañaba de fondo, ofrenda de la tía que llevaba bocinas inalámbricas. Y así, entre los miles de recuerdos de los abuelos y el tío, dijimos adiós.